Un "zasca" de Wittgenstein
Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) fue un filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco, posteriormente nacionalizado británico. Hebreo de raza y católico de bautismo, su familia estaba bien situada dentro de la aristocracia de su país: a su padre, Karl, se le dieron bastante bien los negocios con el hierro y el acero, y logró una de las mayores fortunas del mundo. Por esas casualidades de la vida, Ludwig –hijo de un acaudalado judío– fue compañero de escuela del mismísimo Adolf Hitler.
Wittgenstein pasó su niñez en constante contacto con el mundo de las artes, del cual sus padres eran mecenas. El gran Gustav Klimt –uno de los principales artistas del modernismo vienés– se encargó del retrato de boda de su hermana Greti. Su hermano mayor, Paul, fue un pianista de renombre... hasta que perdió la mano derecha en la Primera Guerra Mundial. Esta amputación motivó que el genial Rabel compusiera para él, en 1931, su Concierto para piano para la mano izquierda.
Wittgenstein pasó su niñez en constante contacto con el mundo de las artes, del cual sus padres eran mecenas. El gran Gustav Klimt –uno de los principales artistas del modernismo vienés– se encargó del retrato de boda de su hermana Greti. Su hermano mayor, Paul, fue un pianista de renombre... hasta que perdió la mano derecha en la Primera Guerra Mundial. Esta amputación motivó que el genial Rabel compusiera para él, en 1931, su Concierto para piano para la mano izquierda.
Wittgenstein se interesó desde el principio por la ciencia y la técnica. Estudió ingeniería en Berlín y Manchester, y fruto de su trabajo resultó la patente del primer motor a reacción, en 1911. Estando en Inglaterra comenzó a interesarse por la filosofía de las matemáticas y fue así como entró en contacto con Bertrand Russell, con quien comenzaría una relación intelectual algo tormentosa.
En 1921 publica su primera obra filosófica, el Tractatus logico-philosophicus. A pesar de su brevedad, 70 páginas, es sin duda uno de los libros de filosofía más importantes del siglo XX y, a la vez –por qué no decirlo– uno de los más enrevesados. El Tractatus tuvo una influencia crucial en el positivismo lógico y la filosofía analítica. Lo curioso del tema es que las mayores y más serias críticas a la filosofía que expone ese libro se las debemos al propio Wittgenstein. En efecto, tras varios años de silencio, Wittgenstein repensó sus propias ideas y las criticó con dureza, hasta tal punto que en los libros de filosofía se ven obligados a distinguir entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, como si se trataran de dos autores distintos.
Como ya comentamos, Ludwing fue discípulo de Bertran Russell. Aunque este es uno de los casos en los que el discípulo superó al maestro; el mismo Russell, quien consideraba que Wittgenstein era un genio, lo reconocía.
Bertrand Arthur William Russell (1872-1970), Miembro de la Royal Society, y condecorado con la Orden del Mérito, fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1950, y es conocido por su influencia en la filosofía analítica, sus trabajos matemáticos y su activismo social. Huerfano desde los seis años, quedó a cargo de sus abuelos, Lady Frances Elliot y lord John Russell –que fue dos veces primer ministro con la reina Victoria–, quienes le dieron una educación esmeradísima y le inculcaron un gran amor por la literatura.
Russell ha sido uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, sobre todo en los países de habla inglesa. Escribió sobre una amplia gama de temas, desde los fundamentos de las matemáticas y la teoría de la relatividad hasta los derechos de las mujeres, el pacifismo, el matrimonio, o la inmoralidad de las armas nucleares. Y uno de los temas sobre el que más hablaba y escribía era sobre la existencia de Dios.
Russell era un ateo convencido. En realidad fue creyente hasta que a los dieciocho años leyó la autobiografía de John Stuart Mill, que era su padrino, dicho sea de paso. Así lo describe él mismo:
[Yo] creía en Dios, pues el argumento de primera causa, me parecía irrefutable. Pero a la edad de dieciocho años, poco antes de ingresar en Cambridge, leí la autobiografía de John Stuart Mill, en la cual explicaba cómo su padre le enseñó que no se puede preguntar «¿Quién me creó?», ya que esta pregunta conllevaría la de «¿quién creó a Dios?». Esto me llevó a abandonar el argumento de la primera causa y a comenzar a ser ateo. Autobiografía de Bertrand Russell, 1967
Debo confesar que siempre me ha extrañado esa declaración de Russell. ¿De verdad alguien con su cultura e inteligencia no se dio cuenta de la falacia que envolvían esas palabras? El argumento de la primera causa, del que habla, explica precisamente porqué es necesario que exista un ser que no ha sido creado, es decir, un ser incausado... Y él, no lo olvidemos, era experto en lógica...
El caso es que Russell fue uno de esos a los que yo llamo ateos proselitistas, que no se contentan con no creer en Dios si no que intentan por todos los medios convencer a otros de que están en lo correcto. La verdad es que hay unos cuantos de esos, y entre los argumentos que emplean no suelen faltar los sofismas.
La anécdota a la que me refiero, y que motiva el título de esta entrada del blog, sucedió en uno de los muchos pubs de Cambridge. Era relativamente frecuente que los sabios de la universidad se reunieran en esos locales para, con la ayuda de algunas pintas de cerveza –generalmente tibia, pobres ingleses– le dieran al cerebro y hablaran de todo tipo de cosas. En una de esas tertulias nocturnas Russell comenzó a lamentarse, algo airado, de que muchas veces se encontraba con personas que defendían la existencia de Dios. Era algo, decía, que no lograba entender en pleno siglo XX, con lo mucho que había avanzado la ciencia y con los muchos argumentos que se podían presentar para demostrar que Dios no existe. Vamos, lo de siempre. El caso es que, no sin cierto asombro por parte de los demás, Wittgenstein, que también estaba presente en esa ocasión, interrumpió a su maestro con más o menos estas palabras: “Oye, Bertrand: parece que olvidas que hay personas muchísimo más inteligentes que tú y muchísimo más cultas que tú, que creen en Dios y en la creación. Y esas personas conocen perfectamente los argumentos que esgrimes y no les parecen concluyentes". Parece ser que este pequeño zasca fue suficiente para calmar un poco los humos de Russell, y la tertulia siguió por otros derroteros.
En efecto, muchos de los paladines del ateísmo porfían en repetir una y otra vez que lo sabio es ser ateo, sin darse cuenta de que eso no se sostiene. Hay cientos, miles, millones de personas –científicos, poetas, médicos, artistas, fontaneros...– que creen en Dios y no son precisamente unos palurdos. Todas esas personas conocen bien los argumentos que suelen darse en contra de la existencia de Dios, o del alma o de lo que queramos, y saben bien como rebatirlos. Porque hay mucha gente que tiene inteligencia suficiente para no dejarse engañar por esas falacias. De hecho no hace falta una inteligencia excesiva para darse cuenta de las trampas verbales que utilizan algunos ateos proselitistas. Yo puedo decir con total sinceridad –y seguro que muchos de los que me leen pueden decir lo mismo– que nunca he encontrado ningún argumento –ya sea filosófico, científico o vital– en contra de la existencia de Dios que resista un cierto análisis filosófico o científico. Si aceptas la existencia de un mundo real fuera de nuestra mente –cosa que no todos los filósofos admiten, como sabes– y consideras que podemos conocer ese mundo, entonces puedes llegar a la conclusión de que es necesario que exista un Creador. O, por lo menos, que no puedes demostrar que no existe. Ninguna persona puede decir con rigor intelectual que es atea y que basa esa opción vital en argumentos racionales. Aunque de una forma algo barroca –como verás– el mismo Russell lo admitía:
Como filósofo, si estuviera dirigiéndome a una audiencia estrictamente filosófica, debería decir que tendría la obligación de describirme a mí mismo como un agnóstico, porque no creo que haya un argumento concluyente con el cual uno demuestre que no existe un Dios. B. Russell. Collected Papers, vol. 11, p. 91.
Acabo con una breve aclaración. Oí la anécdota del pub de boca de uno de mis profesores en la universidad. No he encontrado ninguna fuente donde se recoja la historia –tampoco es que haya buscado mucho, la verdad–, pero la considero bastante creíble: primero por el carácter de los dos protagonistas y, segundo, porque Wittgenstein dice prácticamente lo mismo en una de sus obras:
(...) personas muy inteligentes y cultas creen en la historia bíblica de la Creación, mientras que otras la tienen por evidentemente falsa, y sus razones son conocidas por aquéllas. Sobre la Certeza, § 36.
Bertrand Arthur William Russell (1872-1970), Miembro de la Royal Society, y condecorado con la Orden del Mérito, fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1950, y es conocido por su influencia en la filosofía analítica, sus trabajos matemáticos y su activismo social. Huerfano desde los seis años, quedó a cargo de sus abuelos, Lady Frances Elliot y lord John Russell –que fue dos veces primer ministro con la reina Victoria–, quienes le dieron una educación esmeradísima y le inculcaron un gran amor por la literatura.
Russell ha sido uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, sobre todo en los países de habla inglesa. Escribió sobre una amplia gama de temas, desde los fundamentos de las matemáticas y la teoría de la relatividad hasta los derechos de las mujeres, el pacifismo, el matrimonio, o la inmoralidad de las armas nucleares. Y uno de los temas sobre el que más hablaba y escribía era sobre la existencia de Dios.
Russell era un ateo convencido. En realidad fue creyente hasta que a los dieciocho años leyó la autobiografía de John Stuart Mill, que era su padrino, dicho sea de paso. Así lo describe él mismo:
[Yo] creía en Dios, pues el argumento de primera causa, me parecía irrefutable. Pero a la edad de dieciocho años, poco antes de ingresar en Cambridge, leí la autobiografía de John Stuart Mill, en la cual explicaba cómo su padre le enseñó que no se puede preguntar «¿Quién me creó?», ya que esta pregunta conllevaría la de «¿quién creó a Dios?». Esto me llevó a abandonar el argumento de la primera causa y a comenzar a ser ateo. Autobiografía de Bertrand Russell, 1967
Debo confesar que siempre me ha extrañado esa declaración de Russell. ¿De verdad alguien con su cultura e inteligencia no se dio cuenta de la falacia que envolvían esas palabras? El argumento de la primera causa, del que habla, explica precisamente porqué es necesario que exista un ser que no ha sido creado, es decir, un ser incausado... Y él, no lo olvidemos, era experto en lógica...
El caso es que Russell fue uno de esos a los que yo llamo ateos proselitistas, que no se contentan con no creer en Dios si no que intentan por todos los medios convencer a otros de que están en lo correcto. La verdad es que hay unos cuantos de esos, y entre los argumentos que emplean no suelen faltar los sofismas.
La anécdota a la que me refiero, y que motiva el título de esta entrada del blog, sucedió en uno de los muchos pubs de Cambridge. Era relativamente frecuente que los sabios de la universidad se reunieran en esos locales para, con la ayuda de algunas pintas de cerveza –generalmente tibia, pobres ingleses– le dieran al cerebro y hablaran de todo tipo de cosas. En una de esas tertulias nocturnas Russell comenzó a lamentarse, algo airado, de que muchas veces se encontraba con personas que defendían la existencia de Dios. Era algo, decía, que no lograba entender en pleno siglo XX, con lo mucho que había avanzado la ciencia y con los muchos argumentos que se podían presentar para demostrar que Dios no existe. Vamos, lo de siempre. El caso es que, no sin cierto asombro por parte de los demás, Wittgenstein, que también estaba presente en esa ocasión, interrumpió a su maestro con más o menos estas palabras: “Oye, Bertrand: parece que olvidas que hay personas muchísimo más inteligentes que tú y muchísimo más cultas que tú, que creen en Dios y en la creación. Y esas personas conocen perfectamente los argumentos que esgrimes y no les parecen concluyentes". Parece ser que este pequeño zasca fue suficiente para calmar un poco los humos de Russell, y la tertulia siguió por otros derroteros.
En efecto, muchos de los paladines del ateísmo porfían en repetir una y otra vez que lo sabio es ser ateo, sin darse cuenta de que eso no se sostiene. Hay cientos, miles, millones de personas –científicos, poetas, médicos, artistas, fontaneros...– que creen en Dios y no son precisamente unos palurdos. Todas esas personas conocen bien los argumentos que suelen darse en contra de la existencia de Dios, o del alma o de lo que queramos, y saben bien como rebatirlos. Porque hay mucha gente que tiene inteligencia suficiente para no dejarse engañar por esas falacias. De hecho no hace falta una inteligencia excesiva para darse cuenta de las trampas verbales que utilizan algunos ateos proselitistas. Yo puedo decir con total sinceridad –y seguro que muchos de los que me leen pueden decir lo mismo– que nunca he encontrado ningún argumento –ya sea filosófico, científico o vital– en contra de la existencia de Dios que resista un cierto análisis filosófico o científico. Si aceptas la existencia de un mundo real fuera de nuestra mente –cosa que no todos los filósofos admiten, como sabes– y consideras que podemos conocer ese mundo, entonces puedes llegar a la conclusión de que es necesario que exista un Creador. O, por lo menos, que no puedes demostrar que no existe. Ninguna persona puede decir con rigor intelectual que es atea y que basa esa opción vital en argumentos racionales. Aunque de una forma algo barroca –como verás– el mismo Russell lo admitía:
Como filósofo, si estuviera dirigiéndome a una audiencia estrictamente filosófica, debería decir que tendría la obligación de describirme a mí mismo como un agnóstico, porque no creo que haya un argumento concluyente con el cual uno demuestre que no existe un Dios. B. Russell. Collected Papers, vol. 11, p. 91.
Acabo con una breve aclaración. Oí la anécdota del pub de boca de uno de mis profesores en la universidad. No he encontrado ninguna fuente donde se recoja la historia –tampoco es que haya buscado mucho, la verdad–, pero la considero bastante creíble: primero por el carácter de los dos protagonistas y, segundo, porque Wittgenstein dice prácticamente lo mismo en una de sus obras:
(...) personas muy inteligentes y cultas creen en la historia bíblica de la Creación, mientras que otras la tienen por evidentemente falsa, y sus razones son conocidas por aquéllas. Sobre la Certeza, § 36.




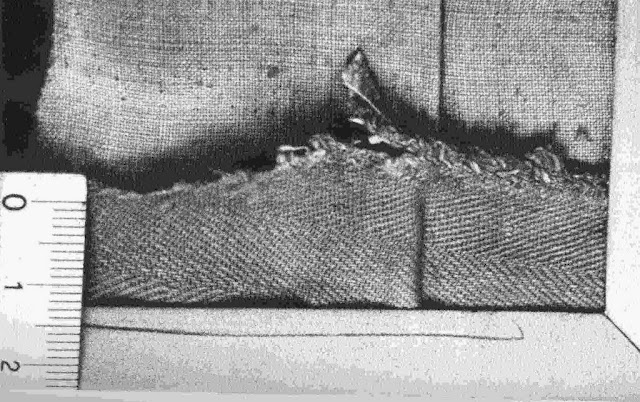
Comentarios
Publicar un comentario